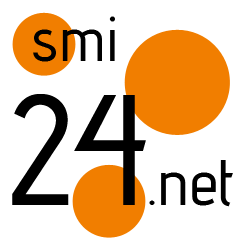El arte y la chilenidad: ficcionar lo que queremos ser
Septiembre, el mes patrio está lleno de símbolos, pero rara vez nos detenemos a preguntar: ¿qué significa ser chileno o chilena hoy?, ¿existe realmente algo compartido por todos y todas que podamos llamar chilenidad? Más bien lo damos por hecho, vemos las banderas, la cordillera, gozamos las cuecas y nos reconocemos como chilenos.
Sin embargo, desde los observadores cotidianos hasta las y los investigadores de la Academia han intentado definir el “carácter nacional”, atribuyendo a la chilenidad rasgos como el buen humor, el respeto por la autoridad o la solidaridad. Pero, como advierte Jorge Larraín en “Identidad chilena” (2001), es un error definir características esenciales a la estructura psíquica de un pueblo. Su planteamiento más bien desplaza la pregunta por la identidad: no es sólo ¿qué somos?, sino también ¿qué queremos ser?, o cuál es nuestro proyecto compartido.
Esa imaginación compartida sería, entonces, la base de la nación. Como afirmó Benedict Anderson, las naciones son “comunidades imaginadas”, porque, aun sin conocernos, en la mente de cada ciudadano vive la imagen de esa comunión. La nación, en ese sentido, no existe sino como una trama de historias, significados y afectos que compartimos.
Allí el arte juega un papel insustituible. El cine, la literatura, la música y el teatro, entre otras expresiones culturales, son medios privilegiados para resguardar y transportar los relatos que constituyen a una comunidad. Son instrumentos con los que una comunidad se piensa a sí misma. Así, las películas de Patricio Guzmán, los poemas de Gabriela Mistral, las obras de Andrés Pérez o las canciones de Violeta Parra y Los Prisioneros han contribuido a modelar ese imaginario de comunidad que llamamos Chile.
Mario Vargas Llosa lo dijo mejor que nadie en “La verdad de las mentiras” (1990), cuando se pregunta por el valor de las novelas en la historia de las naciones:
“¿Qué confianza podemos prestar, pues, al testimonio de las novelas sobre la sociedad que las produjo? ¿Eran esos hombres así? Lo eran, en el sentido de que así querían ser, de que así se veían amar, sufrir y gozar. Esas mentiras no documentan sus vidas sino los demonios que las soliviantaron, los sueños en que se embriagaban para que la vida que vivían fuera más llevadera”.
La ficción, dice, no refleja la historia como lo hacen los archivos o los textos oficiales, sino que narra la otra historia que transcurre en paralelo: la de los anhelos, las frustraciones y las esperanzas. En esa brecha entre lo que somos y lo que quisiéramos ser, el arte cumple su función más profunda.
Por eso, cuando hablamos de identidad chilena, no deberíamos buscarla únicamente en símbolos patrios o en encuestas de valores nacionales, sino en nuestras ficciones. En la poesía que nos conmueve, en los montajes teatrales que nos incomodan, en las películas que nos hacen reconocernos en la pantalla. Allí laten nuestros fantasmas colectivos, lo que nos desvela y lo que nos sostiene.
El desafío, entonces, no es preguntarnos si existe una esencia chilena, sino atrevernos a imaginar qué Chile queremos ser. Y en ese camino, el arte actúa como un laboratorio de futuros. Un espacio que nos permite ensayar mundos posibles, ficcionar nuevas formas de convivencia y proyectar horizontes comunes.
Quizás esa sea, al final, la mejor manera de celebrar septiembre. No sólo recordar lo que fuimos, sino atrevernos a imaginar el Chile que todavía podemos llegar a ser. En esa tarea, el arte tiene un papel irremplazable, porque, como escribió Gabriela Mistral, “lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo”.
Esta columna fue parte del Boletín DiCREA. Inscríbete aquí para recibirla cada viernes.