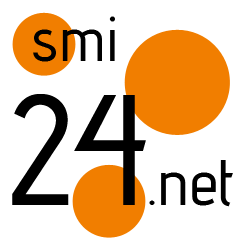Y Dios creó a BB
La belleza de Brigitte Bardot no tremolaba en su rubio flambeado, sino en el diastema de su sonrisa, que es donde el erotismo perdía la inocencia y se volvía algo incivilizado, oriental, salvaje, y la sensualidad fotogénica que apreciaba el cine devenía de repente en pura sexualidad, escándalo y deseo. La perfección, como viene a demostrar la Venus de Milo, a lo único que conduce es a apreciar al escultor, quizá porque lo bello reside en la nota disonante, en la imperfección que da el morbazo y que es el motivo que siempre nos ha explicado por qué existen tantas guapas arrumbadas en las cunetas preguntándose por qué ellas no.
A sus espaldas dejó una cinematografía tan mítica como prescindible, al contrario de [[LINK:TAG|||tag|||63361adc59a61a391e0a1960|||Claudia Cardinale]], otro mito que se ha ido, y de la que, sin embargo, así, de primeras, se pueden citar una terna de obras maestras incuestionables: «El Gatopardo», «Hasta que llegó su hora» y «Los profesionales». Lo mejor de la Bardot es que desmontó a toda esa intelectualidad subida de tono de entonces con su prematura beldad de superbarbie de Toys «R» Us y probó a las claras que mucha Nouvelle Vague y lo que se quiera, pero aquellos muchachos tan leídos en el fondo respiraban los mismos instintos primarios que pueden apreciarse en un andamio.
En un primer instante tuvo un lío con Roger Vadim, el dios que creó a la mujer, o sea, a ella –él acabó luego con[[LINK:TAG|||tag|||633616e21e757a32c790bf74||| Jane Fonda]] cuando Jane Fonda aún pensaba que para ser moderna había que estar en Francia y no se había enterado de que se podía jalear contra Vietnam–. Mantuvo también una relación con esa seriedad cinematográfica que en el fondo siempre ha sido Jean-Louis Trintignant. Estas relaciones y las que vinieron luego animaron mucho las páginas del papel cuché y a Bardot le brindaron la oportunidad de descubrir que el amor dura lo que tarda en acomodarse el aburrimiento en el lecho conyugal (más o menos es lo que vino a sugerir). Sus amores le dejaron un sabor agridulce y un feminismo extraño que le hacía vivir como si no existieran principios humanos y, a la vez, despreciar a las chicas del #MeToo, a las que debía ver como una ola de revanchismos más que de reivindicación. Bardot nunca poseyó la elegancia de Ava Gardner, el talento de la Hepburn, el encanto de Audrey ni la tristeza de Hayworth, pero era francesa. Eso, sí. Se retiró pronto del cine, harta ya, suponemos, y dejó detrás un símbolo, una nostalgia, que acabó moviéndose entre una enconada defensa de los animales, su declarada admiración por Charles De Gaulle, sus fiestas en La Madrague –su queli de Saint-Tropez– y unas ideas que la acercaban a la ultraderecha. Cosas, todas estas, que, desde luego, nunca se presumen en un póster.