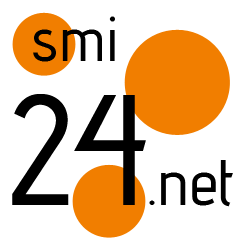El estoicismo de los gorriones
Miriam Muñoz, arrellanada en su butaca, parece que no existe. Tan pequeña de tamaño, su cabeza casi no sobrepasa el espaldar. Más que un asiento, luce como un nido de agujas de pino. Se sabe que está ahí solo cuando sus ojos se mueven de un actor a otro en el escenario y sus espejuelos reflejan de pasada el brillo de alguna de las lámparas recargables que utilizan de candilejas.
La sala está completamente a oscuras. Hace más de 24 horas no hay corriente en el circuito al que pertenece. La acomodadora que me recibe advierte que tenga cuidado con los desniveles del suelo. Avanzo despacio, pero cuando nota que despliego una butaca para acomodarme, me advierte que revise bien: muchas de ellas están desfondadas.
La Premio Nacional de Teatro 2025 llega a mí con su andar breve. Casi no la siento acercarse. Viene silenciosa y leve. No escucho siquiera el roce de sus zapatos con los paños de pelusa con que tapizaron el suelo. Por un momento creo que no camina, sino que revolotea dentro de la habitación en penumbras.
Nos movemos hacia el lobby del edificio para conversar sin interrumpir a los actores de Icarón que ensayan la última obra: Baños Públicos S. A. La luz entra a raudales por las vidrieras y así logro contemplarla. Viste pantalones anchos, una blusa con recuadros griegos y una ancha bufanda tejida.
Es una mujer ligera y de rasgos suaves. Recuerdo que en el preunivesitario asistí a la puesta en escena de Edith, una obra donde ella interpretaba a la cantante francesa convencida de que se puede morir de felicidad. Piaf, traducido al español, significa gorrión. Quizá por tal motivo cada vez que he coincidido con ella —en sus funciones, cuando sobrepasa los parques de la ciudad, cuando se posa en las colas de los bancos— me recuerda tal ave.
«Llevar a cabo una puesta en escena es difícil en estos tiempos… Sin embargo, el 29 de enero estrenamos Baños Públicos S.A. Es una deuda que tengo con la famosa dramaturga e investigadora Esther Suárez desde hace muchos años. Así cerramos la jornada Villanueva en Matanzas. Además, siempre me gusta hacer algo por mi cumpleaños, que es ese mismo día».
Miriam Muñoz comenzó su trasiego por el teatro en los años 70, bajo el mando del también premio nacional René Fernández Santana, en el grupo Papalote. Luego, en una de esas bizarras vueltas de las políticas culturales de esos años, la enviaron a trabajar en una fábrica de fósforos. Nunca perdió la cabeza. No dejó que la lijaran hasta perder sus bordes.
Quizá a estas alturas, décadas después, la herida pueda parecer remota, como cuando te quemas los dedos al tratar de encender el fogón y queda la sensación del dolor y del querer huir sin poder hacerlo. Dicha experiencia se cuenta en una de sus puestas más conocidas, Las penas que a mí me matan, escrita por Albio Paz.
Como ciertas aves que cada mañana se cuelan en una casa y de pronto se pierden varios días, pero al final regresan atravesando un rayo de luz en que levitan motas de polvo, ella volvió al teatro. Durante un tiempo retornó a Papalote y luego se incorporó al desaparecido Conjunto Dramático de Matanzas. Al mismo tiempo hizo radio y cantó en el coro de la provincia. En 2001 se profesionalizó su grupo Icarón.
Encima del alero frontal de la edificación en que nos hallamos hay una estatua de un muchacho con unas grandes alas: Icarón —el nombre proviene de la obra El cruce sobre el Niágara, de Alonso Alegría—, creación del fallecido diseñador Rolando Estévez Jordán. La figura echará a volar hacia el Sol superlativo en cualquier momento. Arrastrará detrás de sí todo el edificio. Juntos se achicharrarán en la búsqueda de la perfección.
«Estamos trabajando mucho. El año pasado, por ejemplo, se estrenó La ventana tejida, de Ulises Rodríguez Febles, y se retomaron Las penas que a mí me matan y Edith».
Durante un tiempo, ella también hizo mucho teatro callejero junto a Albio Paz, pionero de dicha manifestación. He encontrado varias veces a Miriam con su bombín ajado, su bigotico de carbón y su bastón falta de lustre mientras trastabillea por las calles de Matanzas en su representación de Charlotte, el vagabundo de Chaplin.
«Tenemos actores nuevos. Hemos sufrido pérdidas tremendas, como todas las agrupaciones, porque algunos de ellos se han jubilado y otros han emigrado; pero no nos hemos detenido».
Por un momento se queda pensativa: «¿Sabes? Ese Premio Nacional, además de por mi trabajo como intérprete, creo que me lo entregaron por mi labor como docente. Ahí están Freddy Maragoto (actor de teatro y televisión) o Pedro Franco (director del grupo El Portazo) para probarlo. Yo he formado hasta nietos de personas que fueron alumnos míos».
Hace años imparte talleres donde se involucran adolescentes y jóvenes. Todos los cubanos, de una manera u otra, cargan el histrionismo. Como escribiera Virgilio, no sabemos morir con la elegancia de un cisne.
La pasión de esta petit mujer no se reduce a las personas, sino también a los edificios. Ella sostiene una lucha que se extendió por décadas contra la decadencia, el polvo y las hiedras de la ciudad. Durante años trató de rescatar el Principal, teatro que antecedió al Sauto en Matanzas, pero perdió estrepitosamente ese combate. En la actualidad, el lugar se encuentra en ruinas, como un templo olvidado por sus feligreses.
Luego se empeñó en convertir un cine abandonado, El Moderno, en la sala de teatro en que conversamos. «Era un basurero», recuerda. Aquí sí triunfó, después de años de buscar presupuestos y materiales: por montoncitos, como una avecilla que almacena pequeños objetos brillantes en su nido.
Ahora, en el lobby de ese mismo lugar, Miriam se inclina hacia mí para escuchar las preguntas. En el salón, los actores han alzado aún más la voz. En estos momentos repasan un fragmento de alta intensidad. Los gritos rebotan por todo el sitio. Palomar. Manicomio. Tribuna.
Ella vive en el otro extremo de la ciudad. Con sus 79 años a cuestas, en cada ida entre su casa y el Icarón camina unos cinco kilómetros en tramos a donde no llegan las máquinas de 150 pesos.
«Yo padezco las mismas carencias que todo el mundo», acota. En su hogar debe cocinar con carbón. Un nieto hace poco le envió un ecoflow, pero muchas veces no le alcanza el tiempo para darle carga.
«Me pude haber ido hace mucho tiempo —confiesa—. Quizá sea un poco masoquista; pero no quiero marcharme a ningún lugar, aunque sepa que aquí estoy pasando mucho trabajo, incluso para hacer funciones. Tengo una familia grande: cinco hijos, cuatro nietos, siete bisnietos. Muchos de ellos se han ido ya. ¿Qué es lo que me queda entonces? El teatro y Matanzas».
Ella resiste con el estoicismo de un gorrión. A estas aves los niños las apedrean para recortar su figura entrelineada del cielo, las cazan fantasmales lechuzas, se electrocutan si las acompaña la mala suerte de posarse en los cables equivocados.
Sin embargo, vuelven una y otra vez. Se multiplican. Incluso con su pequeño tamaño no permiten que las amainen. Anidan en los campanarios de las catedrales, en los travesaños de las torres de telecomunicaciones, en las salas en penumbras donde dentro de poco se estrenará una obra sobre un negociante y una mujer que cuida un baño.
«Me retiro cuando me muera y creo que así y todo seguiré haciendo teatro. Allá arriba me esperan Estévez y otros tantos que me ayudarán a armar alguna nueva puesta», sonríe.
Miriam Muñoz Benítez regresa frente al escenario, se escarrancha en su butaca y desaparece en la oscuridad. Yo salgo a la calle. Contemplo desde la acera la estatua de Icarón. Por un segundo, creo percibir un movimiento imperceptible en sus alas. Pronto, quizá, alce el vuelo.