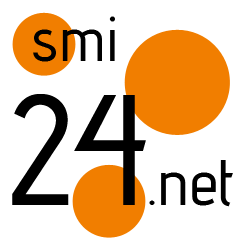La sonrisa congelada
Pilar Alegría ha cultivado una imagen pública basada en una sonrisa permanente, una mueca amable que parecía diseñada para resistir cualquier pregunta incómoda o viento adverso. Esa sonrisa funcionaba como un escudo: transmitía cercanía, optimismo y control, incluso cuando el contexto político invitaba a la incomodidad o a la duda. Sin embargo, hay momentos en los que el gesto no basta, y la sonrisa, por entrenada que esté, se congela. No se trata de un instante concreto, sino de una sensación acumulada.
En comparecencias recientes, la sonrisa que antes fluía con naturalidad aparente parece haberse quedado atrapada entre la obligación y el cansancio. Ya no acompaña al discurso: lo contradice. Mientras las palabras intentan mantener el tono amable y seguro, el rostro transmite rigidez, tensión, una incomodidad difícil de disimular. Es ahí donde la sonrisa deja de ser un recurso comunicativo y pasa a ser un síntoma. La política contemporánea vive obsesionada con la imagen. No basta con decir: hay que parecer. Y Alegría pareció encarnar a la perfección ese manual: gesto relajado, sonrisa constante, mensaje empaquetado para no desbordarse. Pero cuando la realidad se vuelve más compleja, el artificio empieza a crujir.
La sonrisa congelada no es solo un detalle estético; es una metáfora. Representa el límite de la impostura emocional en la vida pública. Ningún político puede sostener indefinidamente un gesto que no se corresponde con el momento que atraviesa. Cuando la distancia entre lo que se dice y lo que se siente se agranda demasiado, el cuerpo lo delata, aunque el discurso siga intacto. Quizá por eso esa sonrisa ya no convence como antes. No porque haya cambiado el gesto, sino el contexto. Y en política, ni la sonrisa más ensayada logra ocultar que algo no encaja. Ahí, justo ahí, es donde la sonrisa se congela.