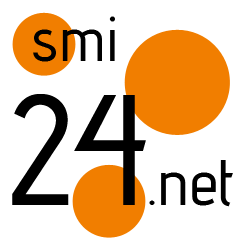Carlincatura del jueves 1 de enero de 2026
Los últimos años han consolidado una mutación inquietante en la vida pública: el desorden ha dejado de ser una anomalía para intentar convertirse en regla. Ese clima es el que captura la más reciente edición de The Economist dedicada a lo que fue el 2025. La revista describe un mundo que continúa operando, pero lo hace bajo una lógica de agotamiento: guerras prolongadas que ya no conmueven, tecnologías que avanzan más rápido que cualquier marco normativo y una política crecientemente emocional, dominada por el espectáculo y la reacción inmediata.
En ese escenario, las bravatas se han convertido en instrumentos de gobierno. Los políticos del último quinquenio han intentado sustituir el debate por la provocación y los consensos por la confrontación permanente. En ese sentido, bajo la lógica del todo vale, obtienen réditos individuales, en muchos casos, hipotecando los derechos de los más pobres. El resultado no es mayor capacidad de decisión, sino una erosión silenciosa de los derechos conquistados durante los últimos 100 años, entre ellos, los derechos humanos.
El caso peruano expresa esta deriva. En pocos años se ha vacado o forzado la salida de presidentes con una facilidad que habría resultado impensable décadas atrás. Sin embargo, esa sucesión de rupturas no ha producido mejoras en la materia más prioritaria para la ciudadanía: la inseguridad. Cambian los gobiernos, pero la violencia cotidiana persiste. La inestabilidad, lejos de ser un costo, se ha convertido en una rutina sin consecuencias políticas visibles.
Esta normalización del caos tiene efectos profundamente corrosivos. Se gobierna en presente continuo, sin proyecto ni responsabilidad de largo plazo. Y una sociedad habituada a ese vacío oscila entre el desencanto cínico y la tentación de soluciones autoritarias.
El proceso electoral que se abre hacia 2026 adquiere, por ello, una relevancia que excede la mera alternancia. En un contexto marcado por el retorno al parlamento bicameral y la renovación presidencial, se juega algo más que la elección de nuevos rostros. Se disputa la posibilidad de recomponer un sentido mínimo de orden democrático y, con ello, la mirada de Estado.
Superar la normalización del caos exige más que indignación. Requiere ciudadanos dispuestos a exigir programas antes que gestos, responsabilidad antes que estridencia, y reglas antes que atajos cortoplacistas. En el Perú, el desafío de 2026 será decidir si seguimos administrando ese agotamiento o si somos capaces, desde la política y la ciudadanía, de imaginar nuevamente un horizonte de convivencia posible que nos lleve a una república superior.