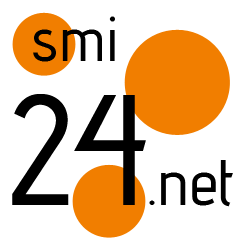Crítica de "28 días: el templo de los huesos": un mundo sin fe ★★★★
Así como “28 años después” parecía adoptar la estructura bipolar que marcaban los espacios en que se desarrollaba la acción (un pueblo anclado en un nuevo Medioevo y un bosque embrujado por infectados), su secuela yuxtapone las dos imágenes más poderosas de su predecesora -una catedral de huesos y la aparición de un grupo de vándalos de cabellera rubia y humor post-apocalíptico- para crear una nueva bipolaridad, esta vez en corriente alterna. Olvidémonos de los zombis, que son algo menos que unos convidados de piedra: si exceptuamos a Sansón, el Alfa que arranca cabezas con la columna vertebral incorporada, un nuevo superhombre de los no-muertos que descubrimos en la primera parte, el ejército de infectados escasea. Lo que importa en este episodio central del ‘reboot’ de la saga -se anuncia un tercer capítulo, el final definitivo- es demostrar que la fe no sabe de moral cuando se trata de sobrevivir al fin del mundo.
Así las cosas, será la fe en lo humano lo que hará que el doctor Ian Kelson (excelente Ralph Fiennes) intente reeducar a Sansón a base de sobredosis de morfina, de un modo más sereno y sofisticado que aquel ‘mad doctor’ de “El día de los muertos” de Romero que intentaba que un zombi volviera a leer. Y será la fe en lo invisible, en ese Lucifer que ahora reina en un mundo en el que Dios nos ha abandonado, el que moverá a Jimmy (Jack O’Donnell) y sus discípulos, una secta satánica que Nia DaCosta emparenta, por un lado, con los ‘drugos’ de “La naranja mecánica”, y, por otro, con las pandillas de delincuentes ultraviolentos que poblaban los sucedáneos de “Mad Max” como “1990: los guerreros del Bronx” o “Los nuevos bárbaros”, y que protagonizará la secuencia más impactante y desagradable del filme.
Al contrario que su predecesora, la notable “28 años después. El templo de los huesos” logra un extraño equilibrio entre sus dos líneas narrativas, venciendo la dimensión más implausible de una de ellas -la relación entre Kelson y Sansón- para convertirla en el conmovedor retrato de una amistad al borde del fin de las cosas; atreviéndose a incorporar secuencias tan grotescas como la del concierto satánico final para coronarla con un tenso encuentro en los círculos del infierno; haciendo de su razón de ser la eliminación futura del infectado; e imaginando unos nuevos villanos que resultan más peligrosos y sanguinarios que los propios zombis.
Frente a la agitación digital de Danny Boyle, siempre pendiente de la extrema vibración del píxel y el montaje sincopado, DaCosta prefiere una cámara más sosegada. Más atenta, en fin, a los personajes, incluso cuando vuelven de la muerte: y es que los infectados también tienen derecho a la memoria, a recordar cómo se llamaba eso que conocemos como luna.
Lo mejor:
La equilibrada combinación de sus dos líneas narrativas, y la atención que DaCosta procura a sus personajes.
Lo peor:
Los que somos fans del cine de zombis o infectados añoramos su presencia.