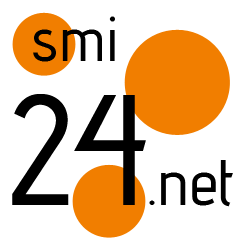El populismo, un tambor vacío
El populismo avanza en sociedades que creían haber superado las tentaciones del caudillismo. No se trata de una ideología reconocible, sino de un fenómeno carente de ideas propias, sin una corriente filosófica que lo sostenga ni un proyecto coherente de país. Es, más bien, un tambor vacío: produce ruido, evoca emociones, pero cuando se le exige contenido, solo devuelve eco. Más humo que madera.
Su rasgo central es la ahistoricidad. El populismo vive de un presente perpetuo, sin memoria de los procesos que construyeron las instituciones ni responsabilidad hacia el mañana. El pasado se reescribe según la conveniencia del día y el futuro se promete como milagro sin explicar los caminos.
Allí donde la política debería ser ejercicio de razón pública, la consigna desplaza al argumento y la emoción sustituye al análisis. Hannah Arendt advirtió de que, cuando la verdad pierde relevancia, el espacio público se transforma en escenario, y el ciudadano, en espectador.
Este fenómeno encuentra terreno fértil en el debilitamiento del sistema educativo. Una sociedad que no ha sido formada para el pensamiento crítico termina buscando certezas simples. Erich Fromm explicó que el miedo a la libertad lleva a muchos a entregar su autonomía a figuras que ofrezcan seguridad emocional. El populismo se alimenta de esa renuncia: promete protección a cambio de obediencia y aplauso.
En los últimos años, hemos sido testigos de un clima político en el que la división ha sustituido la construcción de acuerdos. El lenguaje del resentimiento ocupa espacios que deberían pertenecer a la deliberación; la descalificación desplaza a la propuesta; la coherencia cede ante el golpe mediático. La razón es desplazada por el fanatismo y la crítica, por la adhesión incondicional. Cuando la voz presidencial se convierte en la única medida de la verdad, la democracia se empobrece.
Especialmente preocupante es la transformación simbólica del poder. El gobernante deja de ser servidor para convertirse en una figura casi mítica. Las comparecencias públicas adquieren un tono de liturgia y la política se reduce a un espectáculo semanal. Un país no puede ser conducido como una audiencia, sino como una comunidad de ciudadanos.
Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad al líder de turno. Sin embargo, el populista es resultado de una pereza cívica y de una élite oportunista. La ciudadanía, cansada de pensar en el bien común, acepta el papel de espectadora; ciertos grupos dirigentes, mientras tanto, utilizan la polarización para proteger intereses inmediatos. De esa alianza nace un “Peter Pan político”: un poder infantilizado que confunde aplauso con verdad y popularidad con razón.
La ética del populismo obliga a mirarnos en el espejo. Recuperar la democracia exige reconstruir la educación para la duda, fortalecer instituciones capaces de poner límites y demandar a las élites una conducta a la altura de su responsabilidad histórica. Sin esas tareas, seguiremos produciendo tambores vacíos que aturden pero no orientan.
Costa Rica ha sido un ejemplo de prudencia republicana. Conservar ese legado implica preferir la madera sólida de las ideas al humo de las consignas. Solo un pueblo dispuesto a pensar por sí mismo podrá evitar que la política se degrade en culto y que el futuro se nos escape entre aplausos.
luisgjime@yahoo.com
Luis Gerardo Jiménez Arias es bioeticista, teólogo y biólogo molecular.