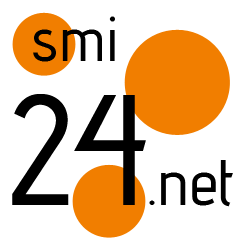¿Cómo gobernar el cambio?
La reciente convocatoria de la presidenta de México a los empresarios para invertir en un ambicioso plan de infraestructura habla mucho de su visión… y de sus limitaciones. Desde mi perspectiva, marca una redefinición de la relación entre el Estado y el sector privado.
Ya no se trata del modelo liberal clásico en el que el gobierno crea condiciones generales y el mercado decide. El mensaje ahora es distinto: el Estado se asume como conductor del desarrollo; define prioridades, conserva la propiedad estratégica en algunos sectores y convoca a la inversión desde esa posición. El sector privado participa, pero bajo la conducción del gobierno.
La referencia histórica inevitable es el periodo del desarrollo estabilizador. A mediados del siglo XX, México ensayó un modelo en el que el Estado conducía el desarrollo económico, coordinaba la inversión y definía prioridades. Ese esquema logró combinar crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y expansión de la infraestructura.
Pero su éxito descansó en condiciones muy específicas: una burocracia técnica relativamente profesional, disciplina fiscal, reglas claras para el sector privado y un entorno internacional favorable. El Estado era fuerte porque era competente y el entorno internacional, benigno.
Quiero aclarar que el argumento aquí no es normativo, sino analítico. No se trata de sostener que este modelo de conducción estatal sea preferible al liberal, sino de advertir que, una vez que el país parece moverse hacia un esquema de mayor conducción estatal, dicho modelo impone exigencias muy concretas. La pregunta relevante no es si se desea ese modelo, sino si existen las capacidades estatales necesarias para hacerlo viable.
Desde esta perspectiva, un esquema en el que el Estado conduce y el sector privado opera solo sería viable con instituciones sólidas, reglas creíbles y capacidades técnicas robustas.
No basta con voluntad política ni con control administrativo. Conducir la inversión requeriría coordinar actores y ofrecer certidumbre jurídica y regulatoria sostenida. En ausencia de esas condiciones, el modelo es inviable.
Este desafío económico se cruza inevitablemente con el ejercicio del poder presidencial. Es evidente que la presidenta ha ganado margen de maniobra frente a su antecesor: altos niveles de aprobación, control del aparato gubernamental y una oposición fragmentada.
Sin embargo, el poder efectivo no se decreta ni se hereda plenamente; se construye. Gobernar un cambio de modelo requeriría una base de poder propia, alianzas estables y capacidad para asumir costos políticos.
La pregunta es si esa base ya existe o si el gobierno sigue operando, en lo fundamental, desde la lógica de la continuidad.
Aquí aparece el tercer gran reto: las herencias. Gobernar nunca es empezar de cero, pero hoy las herencias pesan particularmente. Herencias fiscales, en un contexto de bajo crecimiento y presiones crecientes por pensiones y deuda. Herencias en materia de seguridad, con un Estado que no ha recuperado plenamente el control territorial. Herencias institucionales, tras años de debilitamiento de contrapesos y capacidades técnicas.
En este sentido, resulta sugerente la reflexión de Jorge Zepeda Patterson y la de Carlos Pérez Ricart (en su reciente artículo en Reforma), quienes han advertido las tensiones internas que enfrenta la presidenta entre distintas facetas: la científica, la política, la heredera de un proyecto y la mandataria obligada a decidir.
Más que un vaticinio, se trata de un dilema de gobierno: cómo administrar una herencia poderosa sin quedar atrapada en ella. Gobernar implica decidir qué se continúa, qué se corrige y qué se transforma, aun cuando ello suponga costos.
El nuevo esquema económico, el ejercicio del poder presidencial y la gestión de las herencias confluyen, así, en una sola exigencia: capacidad estatal.
No cualquier Estado, sino uno competente. Capaz de coordinar inversión pública y privada, de regular sin asfixiar, de ejecutar políticas complejas y de sostenerlas en el tiempo.
Con crecimiento bajo, inversión débil e informalidad persistente, conducir el desarrollo es mucho más exigente que administrar el statu quo.
México está en un punto de definición. El mundo cambió y el país está cambiando con él. El desafío es contar con un Estado capaz de hacer viable el desarrollo en cualquier escenario.
Así de grande es el reto que enfrenta nuestra presidenta. Así la brecha entre lo que somos y lo que deberíamos ser.