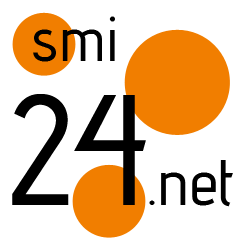El Grammy ya no busca al mejor álbum: busca al más grande
Si se quiere entender cómo ha cambiado la música —y, sobre todo, cómo lo ha hecho la industria— basta con seguir una sola categoría: el Grammy al Álbum del Año. No es un premio menor. Es el galardón que, en teoría, reconoce la obra más completa del año: visión artística, producción, composición, interpretación trabajo de estudio. Sin embargo, al comparar los ganadores y tomando como referencia las décadas sucesivas se percibe con claridad que lo que antes se premiaba como excelencia hoy se entiende de otra manera.
En 1976, el Álbum del Año fue para Paul Simon por Still Crazy After All These Years. Ese triunfo representaba una época donde el prestigio estaba ligado al oficio: canciones construidas desde la composición, letras introspectivas, arreglos sofisticados, instrumentos reales, producción elegante y una cohesión clara de álbum. Era el tipo de disco que se sentía como una obra completa y no como un conjunto de singles. El Grammy, en ese momento, premiaba el arte de hacer música.
Diez años después, en 1986, ganó Phil Collins con No Jacket Required. El pop ya dominaba el mercado, sí, pero aún conservaba una idea fuerte de calidad: grandes melodías, grabaciones pulidas, interpretación sólida y una producción que —aunque comercial— no renunciaba a lo musical. Era pop masivo, pero hecho con estándares altos. El Grammy seguía siendo un reconocimiento al producto popular y a su calidad técnica.
En 1996, el premio fue para Alanis Morissette por Jagged Little Pill. Ese año marca un giro interesante: el Grammy ya no se explica solo por virtuosismo instrumental, sino por algo que se vuelve central en la cultura pop moderna: la autenticidad. Alanis ganó porque su disco no solo estaba bien producido y escrito, sino porque capturó un estado emocional generacional. El criterio empezaba a ampliarse: la excelencia ya no era únicamente técnica, sino también narrativa.
En 2006 el premio fue para U2 por How to Dismantle an Atomic Bomb. El Grammy todavía parecía apostar por la idea de “gran álbum”: sonido amplio, producción ambiciosa, banda consolidada, letras con intención, una obra diseñada para escucharse completa. Era, en cierto modo, un intento de sostener el concepto clásico del álbum en una industria que ya empezaba a moverse hacia el consumo fragmentado.
En 2016 llegó Taylor Swift con 1989. Ahí se produce el cambio definitivo: el pop ya no necesitaba demostrar virtuosismo para ser excelente, sino visión, coherencia estética, control de narrativa y dominio absoluto del mercado. 1989 fue un álbum impecablemente producido, sí, pero su triunfo también reflejó algo más grande: el Grammy empezaba a premiar no solo el sonido, sino la capacidad de un disco para convertirse en un evento cultural.
Y este año el premio ha sido para Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos, un hecho histórico por ser el primer álbum completamente en español en ganar Álbum del Año. Pero más allá del idioma, su triunfo representa un nuevo paradigma. Bad Bunny no gana por ser el cantante más técnico, ni por construir más complejidad en términos musicales clásicos. Gana porque su obra es un fenómeno cultural global. Representa identidad, generación, territorio, influencia y alcance. Su música se sostiene en otro tipo de mérito: el de conectar masivamente con el presente.
La conclusión no es que antes los Grammy tuvieran más sentido y ahora no. Es más incómoda: siguen premiando “excelencia”, pero ya no la entienden como antes. Hoy el premio parece medir tanto el impacto cultural y el dominio del mercado como la calidad musical.
En ese cambio está la sensación de degradación que muchos perciben. No porque la música actual sea inferior, sino porque el Grammy dejó de ser un símbolo de virtuosismo y se convirtió en un espejo de la industria. Y cuando esta se mueve por consumo, tendencias y fenómeno, el premio inevitablemente se mueve con ella.